Literatura
Una casa

Allá viene una casa.
En la esquina suspendimos la partida de dominó. Nos abrimos a la calle para confirmar el anuncio.
Al final de la avenida, temerosa de no tropezar con los sardineles, las verjas de los jardines, los postes de luz y los hidrantes, una casona de largos balcones se arrastraba a sí misma.
Es la casa abandonada. Mírenla. Ahí está.
Se veía más alta, más robusta y más agrietada, a punto de desplomarse sobre su propia historia de madera, piedra y argamasa.
Tardó una media hora entera en alcanzar la altura de nuestra esquina y otra media hora eterna en doblar en dirección al centro de la ciudad, siguiendo tal vez la ruta avizorada en el sueño de la última de sus inquilinas: una muchacha alta, de huesos elásticos y cabellos cortos que permanecía en los balcones con unos hermosos gatos blancos, según referían los vecinos más antiguos del sector.
A la casa íbamos de niños a jugar en los balcones, en las salas desiertas y en los armarios y los clósets ahogados en el polvo y el moho de un tiempo muerto, vigente apenas en antiguos retratos y un montón de amarillentos papeles que se deshacían en baúles y arcones de los años del tabaco.
Esta es la casa soñada, solía decir mi hermano alborozado, dichoso de los descubrimientos que le permitieron intimar con los trastos de cocina, los utensilios de jardinería y los viejos libros de cuentas durante aquellos años en que retozamos en las habitaciones superiores, de donde podíamos divisar aún las marcaciones de las antiguas plantaciones de tabaco. Sin embargo, con el paso de los años, en la medida en que nuevas preocupaciones entraron a formar parte de los días y las noches de la adolescencia, nos olvidamos de la casona: de sus años galantes, de sus amores furtivos, de sus duelos inútiles y de sus tragedias innombrables, como hizo mi hermano primero que nosotros, como hicieran otros muchachos antes que él y nosotros, y como hicieron mucho antes que estos últimos los herederos de los dueños, una pareja de hermanos que una noche empacó las pertenencias de valor de la familia y se marchó en un vapor de la ciénaga, sin despedirse siquiera de los perros de caza atados en el traspatio, cerca de la cochera.
Seguía avanzando lenta, torpe, extremando precauciones: incapaz de evitar que más muchachos se aferraran a los ventanales, se colgaran osados de los viejos faroles y subieran a las cubiertas de los volados balcones de madera. Semejaba una gigantesca tortuga en busca del mar una vez ha desovado en la playa. O un viejo barco de vapor dejando al paso una estela de agua lodosa que olfateaban con recelo los perros callejeros.
Voluntarios armados de escobas y rastrillos, relucientes dentro de unos mamelucos color zanahoria, insistían en bajar a los chicos subidos a los balcones, en ayudarla a abrirse camino en medio de la multitud azarosa y a eludir las altas aceras y las esquinas de edificaciones mucho más sólidas y recientes, no fuese a desbaratarse en un encontronazo irremediable.
Le costaba soportar el propio peso, el de la muchachada alborotadora y el de la historia acumulada en las anchas paredes de argamasa, pero cualquiera fuese el itinerario asumido y la decisión de abandonar el solar en donde fue construida mucho antes de que el pueblo creciera para convertirse en una pequeña ciudad de provincia, la casona proseguía la agónica marcha, resoplando como un condenado bajo el peso tórrido de un cielo transparente. Perdió el equilibrio, los balcones crujieron y estuvo a un paso de escorarse de no haber sido por los brazos de la multitud y de los voluntarios de los monos color zanahoria que corrieron a socorrerla.
Se va a descoñetar, apuntó un señor de sombrero de paja amarilla delante de nosotros, interpretando el temor general. La ciénaga o el mar están lejos de sus fuerzas, peroró lleno de buenas razones. Nosotros en cambio, incapaces de movernos, de entender el sentido final de las palabras pronunciadas, fijados en la acera como estatuas espectadoras de la fantasmal danza de un carnaval olvidado, la observábamos detenerse cada media cuadra, respirar el aire viciado por el tropel de curiosos y reanudar sin queja el voluntario viacrucis.
Alguien propuso buscar unos rodillos en la alcaldía para facilitar su movilización. La propuesta subestimaba la obstinación de la casona, minimizaba el empeño puesto en la travesía, pero sobre todo borraba de una frase todos los años en que se las arregló a solas para sobrevivir a la intemperie de la antigua ruta de las plantaciones de tabaco, sin que nadie se atreviera a decir nunca esta casa es mía, voy a arreglar las ventanas, a restaurar la fuente y sembrar otra vez trinitarias en los balcones. ¿Alguien me acompaña a buscar los rodillos? Nadie le prestó atención al ocurrente: un tipo alto, seco y puntiagudo, con facha de cucamba avejentada.
Ya está bueno, gritó mi hermano en algún momento, iracundo, sudoroso, fuera de sí:
Ustedes por todo se admiran, maricas. Esa casona es solo una matraca vieja. Ni los murciélagos la querían.
No refutamos ni aprobamos la ocurrencia, acostumbrados a las salidas de humor de mi hermano, pero tampoco entendimos el repentino desprecio hacia una edificación cuya historia de amores, olores y pesares él conocía como ningún miembro de nuestra generación, pronta a entrar a la mayoría de edad en una ciudad de provincia sin porvenir a la vista.
Es verdad, me dije o pensé, recordando que ni siquiera los pájaros anidaban en los techos y los balcones de la antigua edificación.
¿Vienen?
Sin más, sin dar lugar a un nuevo ataque de autoridad suyo, volvimos en orden al sardinel, donde esperaban por nuestra iracundia las viejas fichas de madera del dominó. Negras, brillosas y desgastadas.
Vamos. Jueguen.
Ya jugué.
Yo también.
Sigues tú.
Va para el cementerio, gritó todavía una voz en la tienda de la esquina, como si estuviera autorizada para plantearle a la calurosa mañana un acertijo sin solución, una charada de a dos centavos el cartón. Nadie le paró bolas.
Es una bromista, refunfuñó mi hermano sin sacar la vista del juego. Una endemoniada bromista.
Sumisos, recelosos y callados proseguimos el dominó esquinero.
Clinton Ramírez
Santa Marta, septiembre 25-26 de 2016
0 Comentarios
Le puede interesar

Rebelión
Esa mañana, después de nueve meses de verano, llovió. Ni siquiera la furia con la que el aguacero golpeó las tejas pudo sacar a m...

Isabel o la Torre de Babel
La languideciente Asia y la ardiente África, todo un mundo lejano, ausente, casi muerto, vive en tus profundidades, ¡selva arom...

El cuentista, el cuento breve de Saki
Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente; la siguiente parada, Templecombe, estaba casi a una hora de d...
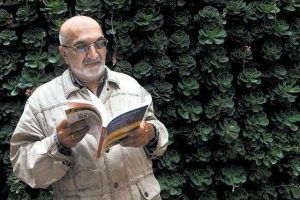
Clásicos colombianos: La balada de María Abdala
Entre la vasta y densa literatura colombiana, queremos destacar la obra de Juan Gossaín “La balada de María Abdala”. Una novela e...

Lo que no tiene nombre
Desde que recuerdo, mi padre ha sido mecánico de carros, mayoritariamente viejos. Se levanta a las 3 de la mañana desde que él es mi...










